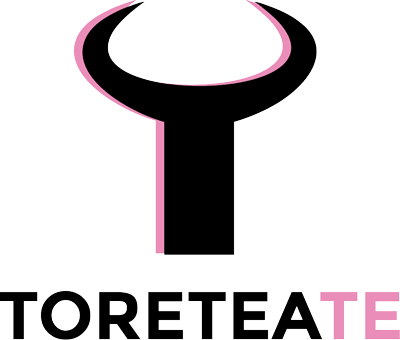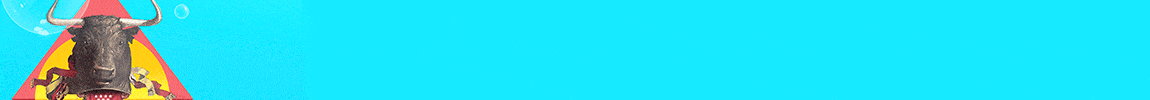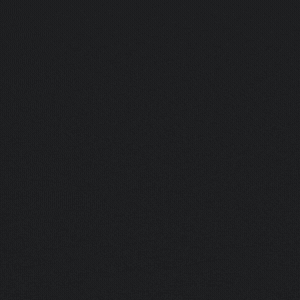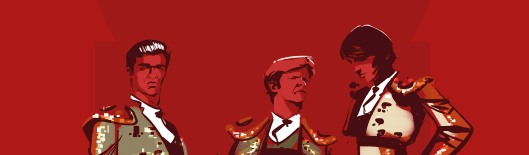Cuando España era un país serio, si alguien hubiera osado violar el minuto de silencio por un torero en una plaza de toros, se le hubiese sacado del tendido a guantazos. En «la cátedra», un imbécil ha gritado «viva España» mientras se rendía homenaje a El Litri, y ya le he cogido asco al asunto. Hoy prefiero hablar de Miguel Báez.
Cuando le conocí, el maestro pasaba los veranos junto al mar y los inviernos en el campo. O sea, la síntesis de la felicidad. Era inteligente y observador, jamás alardeaba de nada, vivía su vida sin meterse en la de los demás y nunca molestaba a nadie. Y además de todo eso, reunía a sus amigos en «Peñalosa» para hacerles de comer.
Era un hombre generoso. En mi breve (e irrelevante) etapa como novillero me regaló más toros que nadie para que los matara a puerta cerrada. Esa generosidad también la heredó su hijo Miki. Viéndome un día lo costrosos que eran mis avíos, llenos de costurones y remiendos de mi madre, Miki me regaló tres muletas de las suyas con estaquilladores incluidos.
Muchas veces, el maestro se iba al cortijo antes de acabar el tentadero, porque lo de las becerras era sólo una excusa para la comida posterior, y había que ir preparándola. Desde una sopa de pan hasta un arroz caldoso; desde un cazón con tomate hasta un cocido de tagarninas, El Litri lo bordaba en la cocina. Tan sencillo, tan afable, tan natural… a veces dejaba de verlo como a un maestro y lo miraba como a uno más de los amigos de mi padre. Pero no: era El Litri, un torero incomparable por su personalidad, por su valor, por su frialdad ante el peligro, aunque fuese un peligro de muerte.
Recuerdo aquella anécdota que contó una tarde en «Peñalosa» acerca de uno de sus viajes por América. El avión se estropeó y empezó a perder altura, y en medio de la histeria de los pasajeros, sus banderilleros Julio Vito y Luis González incluidos, Miguel se levantó de su asiento y se fue, sin abrir la boca y muy sereno, a la parte trasera del avión. Y cuando le preguntaron que a dónde iba respondió con toda la calma del mundo: «Voy a la última fila. He leído que, en los accidentes aéreos, los que van en la parte de atrás no se salvan, pero por lo menos se encuentran…».
Aunque posteriormente fui a su casa a tirar zorzales ya como juntaletras, de novillero mi último tentadero allí fue en una Semana Santa, así que mi madre había hecho torrijas y nos preparó una fiambrera llena para que se la lleváramos al maestro. Cuando al día siguiente las probó, llamó a casa para que mi madre le diera la receta; y él, a cambio, le contó un secretito de cómo hacer más ricas las papas con chocos. Por eso yo me acuerdo de él cada vez que las hago. Me acuerdo de su voz tranquila. De su saber estar. De su entrañable sencillez.
Yo esperaba esta tarde el litrazo en honor a su memoria. Todos le querían, maestro. En casa, también.